
El Rey Alfonso XII, muerto en su dormitorio del Real
Palacio de El Pardo. A su vera, la Reina Doña María Cristina.
Alfonso XII no fue un hombre con suerte. Políticamente se
le recuerda por muchos logros importantes para el país,
pero fueron sus avatares humanos los que calaron mucho más
hondo en sus súbditos, sobre los que reinó durante diez
años. Tan querido fue que, 37 años después, en 1922, fue
inaugurado el monumento más grande de Madrid en su honor.
Fue financiado por suscripción popular y desde entonces
preside el estanque del madrileño Parque del Retiro.
Se enamoró de su prima Mercedes de Orleáns y se casó con
ella, pero la joven murió con 18 años, pocos meses después
de contraer matrimonio. El romance dio lugar a las coplas
más sentidas y recordadas en la Villa y Corte. Se casó después
con María Cristina de Habsburgo, a la que dejó viuda, con
dos huérfanas y embarazada del que al nacer sería proclamado
su sucesor, el futuro Alfonso XIII.
La
tuberculosis se llevó a Don Alfonso de Borbón y Borbón un
25 de noviembre de 1885, cuando sólo le faltaban tres días
para cumplir 28 años. Se le sabía enfermo, pero nada hacía
prever un desenlace tan inmediato. Aquella misma mañana
había recibido al Conde de Solms, embajador de Alemania,
con quien despachó asuntos de Estado. Pero todo se precipitó
desde aquel encuentro oficial. Horas después, su madre,
la Reina Isabel II, fue informada mientras asistía a una
representación en el Teatro Real de que su hijo agonizaba.
Alfonso
XII murió en su dormitorio del Real Palacio del Pardo acompañado
de una inconsolable María Cristina. Desde aquel momento,
los cronistas de la época describieron con todo detalle
cada uno de los acontecimientos que acompañaron al Rey difunto
hasta que, a las cuatro de la tarde del 30 de noviembre,
su cuerpo descansó definitivamente en el Panteón de los
Reyes del Monasterio de El Escorial.
La
muerte del Rey.
La cámara en la que murió el Rey era una espaciosa habitación con
dos balcones que daban a la fachada principal del Palacio.
A la derecha de la cama había un sillón y, más allá, una
mesa de noche con retratos de la Familia Real.
La
Reina, sin más ayuda que la del primer médico de cámara,
el doctor Camisón, quiso encargarse de lavar y preparar
el cadáver, que de nuevo fue colocado en la cama de hierro
dorado en la que murió. Don Alfonso, entre sus manos, sostenía
un crucifijo, el mismo que le regaló el cardenal Bueno cuando,
durante su exilio en Roma, le administró la Primera Comunión,
a los diez años. Costó mucho aquella noche separar a la
Reina de su ya difunto marido para obligarla a descansar.
A las siete de la mañana del 26 de noviembre comenzaron
a celebrarse las primeras misas en la estancia, dichas por
los capellanes de honor y sacerdotes del Real Sitio de El
Pardo. Hacia las diez, después de una ligera autopsia, el
cadáver comenzó a ser embalsamado, pero antes, y por encargo
de la Reina, el doctor Camisón cortó un mechón de los cabellos
de Alfonso XII. El embalsamamiento se realizó en una estancia
contigua al dormitorio y llevó largo tiempo por el mal estado
en que se encontraba el cuerpo. Le fueron administradas
25 inyecciones de un litro cada una.
A
las cuatro de la tarde de aquel mismo día llegó el féretro
que habría de acoger al Rey: estaba forrado de tisú de oro,
con una caja interior de zinc forrada a su vez con seda
blanca. Los encargados de vestir a Alfonso XII fueron el
Conde de Revillagigedo y el Duque de Bailén, ayudados por
el Marqués de Mancera, cuyos padres amortajaron, en 1833,
a Fernando VII. Le pusieron el uniforme de Capitán General
de gala, un traje que había estrenado aquel mismo año el
día de Reyes. Sobre el uniforme, se colocaron el Toisón
de oro, la Banda de San Fernando, la Medalla Austríaca y
las veneras e insignias de las cuatro Órdenes Militares.
La capilla ardiente se instaló en la misma alcoba. El féretro
se colocó sobre una mesa cubierta de ricos paños y flores
naturales, y allí, a sus pies, continuaron orando durante
todo aquel día y la madrugada del siguiente la Reina viuda
y la Real Familia. Los sirvientes del Rey velaron su cadáver
y el cardenal Benavides, el obispo de Madrid Alcalá y los
capellanes de Palacio continuaron celebrando misas.
A
las once de la mañana del día 27 de noviembre, el ministro
de Gracia y Justicia, Notario Mayor del Reino, cumpliendo
con el protocolo fúnebre, preguntó en voz alta al marqués
de Alcañices, Jefe Superior de Palacio, ante el féretro
abierto: “¿El cadáver que está presente es el de Su Majestad
el Rey Don Alfonso de Borbón y Borbón, que en gracia esté?”.
“¡Sí, lo es!”, respondió el Marqués de Alcañices, quien
recogió las llaves de la caja tras ser cerrada. Contaron
los cronistas que Seis Grandes de España -entre ellos el
Conde de los Llanos y el Marqués de Salamanca- levantaron
el féretro y lo llevaron sobre sus hombros a través de las
distintas cámaras de Palacio. Tras bajar la escalera principal,
introdujeron la caja en el coche-estufa, que esperaba en
la puerta de honor del Palacio.
Aquel
coche-estufa tenía forma de urna, con seis ventanas circulares
de cristal a los lados. Lo remataba una gran cruz y en la
parte anterior había una gran corona sostenida por dos castillos
y dos leones. El coche estaba cubierto de terciopelo negro
y tenía flecos de oro a sus costados. Su interior era también
dorado. Era el coche fúnebre para un Rey. Iba tirado por
ocho caballos negros de Aranjuez lujosamente enjaezados,
con gualdrapas y penachos negros, conducidos por un cochero,
un delantero y seis palafreneros, todos con federicas y
latiguillos y con medias y guantes negros.
Todo
estaba preparado para iniciar el desfile hacia Madrid, la
Corte de las Españas, donde el Rey difunto haría una breve
parada en el Palacio Real para permitir el adiós de su pueblo.
En el Real Sitio de El Pardo quedaban los llantos, los ecos
de los estampidos de los cañones, el tañer de las campanas
y las cornetas de los cazadores. Aquella mañana la describieron
los cronistas como “gélida y desolada” y relataron también
cómo la niebla que cubría el camino hacia Madrid fue tragándose
la Real y triste marcha.

Cabeza yacente del Rey durante su exposición en Palacio.
El desfile fúnebre
En aquel cortejo no faltaba nadie: Guardas del real Sitio,
carruajes con Grandes de España, Clero, ayudantes del Rey,
Gentiles Hombres, Mayordomos de Semana, servidores de la
Casa Real con hachas encendidas, Real Cuerpo de Alabarderos,
batidores, escoltas, caballerizos, correos, el Regimiento
de Lanceros de la Reina....
El
gentío se extendía en interminables filas más allá de la
puerta de La Moncloa. La primera parada se produjo frente
a la iglesia de San Antonio de la Florida, donde, tras un
responso, se incorporaron al duelo más autoridades del Clero,
comisiones del Tribunal Supremo, de la Audiencia, Juzgados,
Diputación Provincial y Ayuntamiento. Salió el sol y sus
rayos se reflejaban en los acerados cascos de los hombres
de armas que acompañaban el desfile. En todos los edificios
del Estado ondeaba a media asta y con gasas negras la bandera
de España. La comitiva continuó su marcha bajo los balcones
que los madrileños habían adornado con colgaduras negras.
Mientras, desde el Campo del Moro y los altos de Príncipe
Pío tronaban las salvas de cañones.
La
Guardia Civil de a caballo se esforzaba por contener la
muchedumbre que llenaba los paseos de La Florida y San Vicente,
las calles de Bailén, la Plaza de Oriente y de la Armería.
Sobre las ramas de los árboles sin hojas se encaramaban
hombres y chiquillería, y multitud de personas esperaba
la llegada del cortejo subida a las estatuas y las verjas
de la Plaza de Oriente.
El
desfile paraba de vez en cuando para dar descanso a quienes
lo acompañaban a pie. Durante todo el camino, las gentes
se descubrían al paso del coche-estufa y las mujeres lloraban
agitando sus pañuelos. Llegó la numerosísima marcha al Palacio
Real y así la describieron quienes luego lo relataron: “Sobre
el carro fúnebre vuelan unas palomas negras. Pasa la Reina
viuda, cubierta con un manto, en el fondo del coche, esquivando
las miradas de la multitud, mientras que la princesita mira
curiosa por las ventanillas al gentío. Siguen, en otro coche,
la madre y las hermanas de Don Alfonso, llorosas y enlutadas”.
La Cama Imperial
Aquel día 27, la capilla ardiente se instaló en el Salón
de Columnas. El féretro fue colocado sobre la grandiosa
Cama Imperial, de dos metros de largo por cuatro de alto
y recubierta de damasco amarillo y bordados y realces de
plata. Abierta la caja, volvió a verse el rostro de don
Alfonso. Entre las manos sostenía el crucifijo de plata
y, rodeado de un mechón de cabellos, el retrato por él preferido
de Doña María Cristina, que la misma reina colocó sobre
el cadáver. En un almohadón, a la derecha del féretro, se
colocaron la corona y el cetro, y en otro, a la izquierda,
el casco, la espada y el bastón real. Quedaron custodiando
el cadáver dos Monteros de Espinosa a la cabecera del arca
y otros dos a los pies. Al día siguiente, 28 de noviembre,
Alfonso XII habría cumplido 28 años. Por la mañana se celebró
una misa solemne y el resto del día continuaron llegando
ingentes cantidades de flores y coronas de representantes
de toda España y Europa.
Desde
primeras horas del día 29 de noviembre, en la Puerta del
Príncipe y en los arcos de la Plaza de la Armería, miembros
del orden público y soldados de caballería intentaban contener
las oleadas de gente que esperaban poder entrar a Palacio
para despedir a su desafortunado Rey. El jefe de Seguridad
de Palacio intentó evitar desgracias y dio orden de que
sólo se permitiera la entrada por pelotones de doscientas
o trescientas personas. Pero los intentos por ordenar a
la multitud no surtieron efecto. A las diez de la mañana
se abrieron las verjas y más de 3.000 personas se abalanzaron
corriendo hacia la puerta de palacio. Una mujer cayó al
suelo y fue pisoteada, pero no pasó de ahí la desgracia.
A las cinco de la tarde se cerró la entrada, después de
que hubieran desfilado miles de personas, en su mayoría
mujeres, ante el cadáver de Alfonso XII. A las once de la
noche se cerró, soldó y selló en presencia del Duque de
Sexto el ataúd de zinc con los restos del monarca. La reina
continuó aquella noche velando a su marido.
La
mañana del día 30 se presentó nublada y fría. De nuevo se
puso en marcha la numerosa comitiva camino de la Estación
del Norte. Los andenes no podían albergar a todos los que
querían despedir al Rey en su último viaje. El tren especial,
que arrastraba la locomotora Guimarcondo, esperaba a que
se desenganchasen los caballos y se subiese y asegurase
el coche-estufa en la plataforma enlutada. Comenzó a sonar
la marcha real, tronaron los 21 cañonazos, la locomotora
vomitó vapor, sonó el silbato, crujieron las cadenas...
Hasta
ese momento la multitud había guardado silencio, pero el
Rey se iba y hubo una inmensa aclamación de despedida. La
Reina continuó llorando la pérdida de su marido en el Palacio.
Desde sus ventanales, acompañada de sus hijas, siguió la
marcha del cortejo y no se retiró hasta que el tren desapareció
en las revueltas del camino que conduce al Monasterio de
El Escorial, el definitivo descanso de Don Alfonso XII.
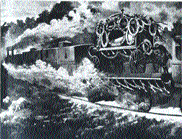
El coche-estufa que transportó a Alfonso XII,
en la plataforma del tren especial que lo llevó desde la
estación del Norte hasta El Escorial.
El Escorial
San Lorenzo de El Escorial recibió al Rey difunto con la
misma solemnidad que lo despidió Madrid. Ante la puerta
principal del Monasterio los frailes de la comunidad agustina,
con hábitos negros y hachas encendidas esperaban al Monarca.
Llegó Don Alfonso a hombros de sus servidores y cruzó el
umbral para ser depositado sobre una mesa cubierta de un
paño de brocado preparada en el zaguán, debajo de la biblioteca.
Los
cronistas reprodujeron las palabras textuales que leyó el
ministro de Gracia y Justicia en nombre de la Reina al hacer
entrega del cadáver a los agustinos: “Venerables y devotos
Padre Rector y religiosos del Real Monasterio de San Lorenzo.
Habiéndose Dios servido de llevarse para sí al Rey mi señor,
que en gracia esté, el miércoles 25 del corriente a las
ocho y tres cuartos de la mañana, he mandado que el marqués
de Alcañices, su mayordomo mayor y jefe superior de Palacio,
vaya acompañando su real cuerpo y os lo entregue.”
“Y así os encargo y ordeno le recibáis y le coloquéis
en el lugar que le corresponda; y de la entrega se hará
por escrito el acta que en semejantes casos se acostumbre.
Palacio de Madrid, 28 de noviembre de mil ochocientos ochenta
y cinco. Yo, la Reina.”
El
marqués de Alcañices, siguiendo con el protocolo, abrió
la caja superior, mientras el ministro de Gracia y Justicia
preguntó: “Monteros
de Espinosa, ¿juráis que el cuerpo que contiene la presente
caja es el de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII de Borbón
y Borbón, el mismo que os fue entregado para su custodia
en el Real Palacio en la tarde del día 27 último?”.
“Sí,
es el mismo”, respondieron.
“¡Juradlo!”,
conminó el marqués.
“¡Juramos!”,
dijeron los Monteros a una voz.
De
nuevo a hombros de ocho palafreneros, el ataúd fue transportado
al interior del templo, hasta el catafalco erigido en el
crucero de la iglesia. Allí se celebró la misa, oficiada
por el obispo de Madrid Alcalá. Tras finalizar los oficios,
Grandes de España y gentiles hombres de cámara bajaron el
féretro por la escalera hasta el centro del Real Panteón,
donde fue descubierto por última vez el perfil de Don Alfonso.
Se continuó allí con el protocolo establecido, un tanto
chocante visto más de cien años después. Consistió en que
el Montero Mayor llamó al monarca en voz alta: “¡Señor!...
¡Señor!”. Otro tanto hizo el jefe de Alabarderos: “¡Señor!...
¡Señor!... ¡Señor!”, para luego decir “Pues que Su Majestad
no responde, verdaderamente está muerto”. Acto seguido rompió
en dos pedazos su bastón de mando y lo arrojó a los pies
de la mesa donde reposaba el Rey.
El
ministro de Gracia y Justicia preguntó entonces:
“Reverendo Padre Rector y Padres aquí presentes,
¿reconocen vuestras paternidades el cuerpo de Su Majestad
el Rey Don Alfonso XII de Borbón, que conforme al estilo
y la orden de Su Majestad la Reina, que dios guarde, Regente
del Reino, que os ha sido dada os voy a entregar para que
lo tengáis en vuestra guardia y custodia?”.“Lo reconocemos”,
contestaron, y allí se firmó el acta de entrega sobre una
mesa colocada a la derecha del túmulo y el marqués de Alcañices
volvió a cerrar la caja y entregó las llaves al Padre Prior
“...terminando la ceremonia a las cuatro de la tarde. Real
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, a 30 de noviembre de
mil ochocientos ochenta y cinco. En testimonio de verdad”.
Allí quedó para siempre el Rey joven, en medio de un silencio
roto sólo por los lloros de sus leales servidores y por
los cañonazos que, a cada momento, hacían temblar los muros
del Monasterio.